Lo que perdimos con internet
¿Se puede recuperar algo de aquellos tiempos en los que sabíamos orientarnos sin consultar el teléfono, reconocíamos la caligrafía de la gente, nos mandábamos postales? Dos libros repasan, sin nostalgia, lo que dejamos, pero también cómo combatir la cultura del scroll.
Internet nos expuso a un paradoja endemoniada: por un lado, amplió las dimensiones del mundo y generó el movimiento doble de autonomía y conexión entre las personas, pero cuando se trata de elegir pareciera que la única opción es dejar lo viejo, abrazar lo nuevo y asumir las consecuencias; en esa danza que va del entusiasmo al acatamiento, abandonamos muchos de los objetos, las costumbres y los momentos que nos habían acompañado durante siglos.
Es larga y sintomática la lista de cosas que perdimos en el fuego de vivir online: consultar una enciclopedia, orientarse con un mapa, identificar a alguien por su caligrafía, mirar películas en DVD, hablar desde un teléfono de línea con un cable que limita el movimiento, presentarse con una tarjeta de papel, recibir una postal desde una ciudad lejana o contar una anécdota por carta. Pero también el arte de esperar o de estar atento a una única cosa sin ceder al universo mental de las ventanas o asistir al aburrimiento, tan íntimo como necesario.
¿Se puede recuperar algo de aquella vida analógica sin caer en un gesto nostálgico negador? ¿Y para qué? ¿Qué retomamos, en realidad, cuando nos reencontramos con los viejos esquemas en un mundo regido indefectiblemente por la conexión y la virtualidad?
En “Las 100 cosas que perdimos con Internet”, un libro publicado hace pocas semanas en Estados Unidos, la periodista Pamela Paul capta el fenómeno de la pérdida y analiza, uno por uno, esos reinos olvidados, en un registro que va del periodismo a la sociología y la antropología.
Paul es editora de la sección de libros de The New York Times y está interesada desde hace más de veinte años en lo que llama “la zona de intersección entre la cultura del consumidor y la vida real”. Así fue como antes escribió sobre los “matrimonios iniciales”, breves, sin hijos y condicionados por la enorme industria de las bodas, un estudio sobre cómo el porno cambió nuestras vidas o un tratado para criar niños lectores en un siglo XXI domado por las pantallas.
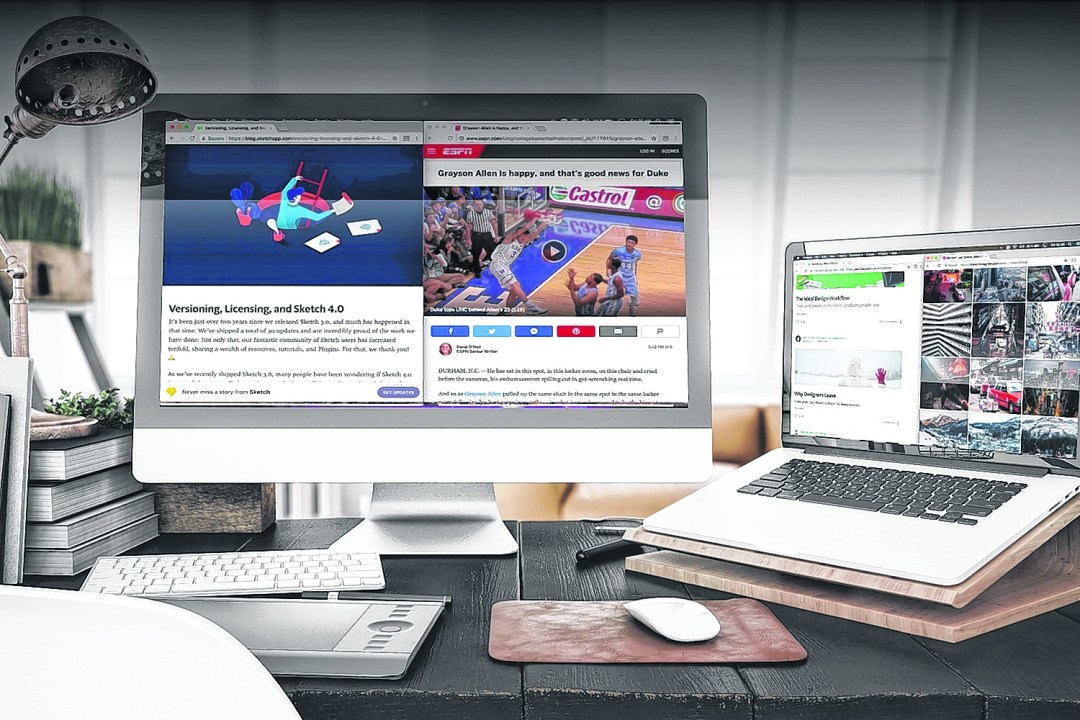
En su último libro, advierte cómo Internet -tal vez el ojo de la tormenta de la zona de intersección entre la cultura del consumidor y la vida real- cambió las tecnologías al reponer la mensajería instantánea donde antes había cartas, Google ante la enciclopedia y el GPS ante los mapas, pero también repara en sensaciones como la atención, el aburrimiento o en rutinas que tienden a desaparecer como conversar con un extraño durante un vuelo.
Lo interesante es que la autora no mira como una outsider, sino como una profesional que organiza su jornada de zoom en zoom y que descansa con descargas de 280 caracteres cuando se convierte en una twittera ácida.
“Las 100 cosas que perdimos con Internet” es más un llamado a la acción que un tratado nostálgico. Paul propone una serie de “microrebeliones” para terminar con la “cultura del scroll” que nos lleva a cambiar de cosa, de rutina o de película sin, en el medio, preguntarnos qué queremos y cuál será el resultado. Y, tomando prestado el lenguaje de las redes, llama a “deslizarse hacia atrás” en aquellas cuestiones que queramos recuperar. Propone, además, levantar las banderas del aburrimiento: “Hasta hace unas décadas, los padres creían que estaba bien que los niños se aburrieran un poco porque era el espacio para que inventaran qué hacer. Y sí, el aburrimiento tiene una función. Creo que un poco de aburrimiento hace que una persona se aburra menos en el largo plazo”.
Periodista, miembro de la Academia Argentina de Historia y uno de los más grandes divulgadores de esas pequeñas historias que permiten conocer el trazo gordo de la Historia, Daniel Balmaceda acepta que Internet reforzó, como nunca antes, la velocidad de la comunicación y que esa instantaneidad nos cambió como nunca antes, pero resalta que esto no es nuevo porque la tecnología siempre fue clave para entender nuestra comunicación: “Mariano Moreno había muerto y Guadalupe Cuenca le seguía escribiendo cartas, con celos y anhelos, desde altamar y sin saberlo”.
Recuerda, además, que históricamente los cambios tecnológicos han generado reacciones y nostalgias: “Los que trabajaban en radio quedaron habilitados para ingresar al mundo de la televisión pero muchos no quisieron porque el mundo de ellos era la voz y no la imagen. Auguraban, temerosos, la muerte de la radio, algo que no pasó”.
Rápido de reflejos, el mercado encontró una forma de hacerse cargo de esa melancolía por aquello que ya no tenemos. Los “ítems de nostalgia” se multiplican: algunos bares le ofrecen a sus clientes una suerte de cofre para dejar sus celulares y así disfrutar de una charla a la vieja usanza: sin fotos, sin mensajes de Whatsapp, sin tiempo.
“Somos nostálgicos por naturaleza, tenemos ese sesgo de que todo tiempo pasado fue mejor muy marcado. Y uno pensaría que es una añoranza de los más grandes, pero la realidad es que los más chicos, los que ya nacieron en un mundo con internet, también lo tienen. En una época hiperconectada, donde todos estamos hiper-expuestos, la era analógica cobró cierto encanto y hasta misterio”, explica la publicista, consultora en estrategia y contenidos Julia Kaiser y destaca que en TikTok, la red social donde reinan las “vibras” y las estéticas, también hay nichos que celebran cómo eran las cosas.
A veces es complejo que las marcas incorporen cuáles son las motivaciones detrás de la nostalgia y que no se trata de un mero capricho con el pasado: “Lo que buscan es lo que eso representa: conexión con personas que tengan sus mismos intereses, la posibilidad de tener un encuentro con otra persona que no esté interrumpido por mil notificaciones, o de disfrutar una actividad perdida que provee una especie de mindfulness indirecta, como puede ser bordar o escribir a mano”.

El escritor, traductor y psicoanalista Edgardo Scott acaba de publicar “Contacto” (Ediciones Godot), impulsado por lo que resume como “el ahogo y el encierro de la pandemia y por el final de una época”.
En el ensayo retoma la trayectoria del beso, las manos, la saliva, los abrazos y la palabra y asume una pregunta sin reservas: ¿Estamos perdiendo contacto? Scott confiesa que la experiencia de vivir afuera y no poder viajar se volvió una suerte de exilio: “Además, me angustió que la vida fuera hacia donde estaba yendo o hacia donde está yendo, evidentemente. Y la variable que se me presentó como evidente de ese cambio, la variable que el virus puso en jaque mate, tenía y tiene que ver con la desaparición del contacto o con su máxima reducción”.
Scott sabe que el mundo de las cosas perdidas y sin contacto precede a la pandemia y sostiene que, en realidad, asistimos al “largo pésame” de un terreno perdido.
¿Se puede recuperar algo de eso sin forzar un gesto melancólico, sin lo aparatoso de la memorabilia? “No hay que juzgar o condenar las emociones, todas son necesarias e inevitables. La melancolía es una emoción, un estado de ánimo, como tantos, puede ser pasajero y ya sabemos que también tiene su belleza. Desde los versos de Darío a la canción de Gorillaz. La nostalgia, lo mismo. Y son, además, dos emociones que se vinculan con la historia, con el pasado, con el paso del tiempo. Justamente en una época que pretende anular la historia”, plantea el escritor. Aunque propone un reparo inapelable para encarar el futuro: “El tema es que el gesto melancólico no aplaste el deseo y no falsee la crítica”.
Por Ana Clara Pérez Cotten.-


























Comentarios